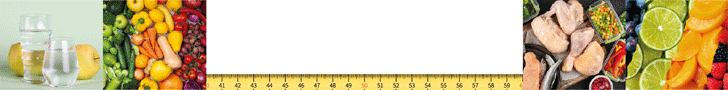JUAN CHÁVEZ
Con el Domingo de Ramos celebrado ayer, comenzó oficialmente la Semana Santa.
Conocido también como Domingo de Pasión, suele atribuírsele la entrada “triunfante” de Jesús a Jerusalén, cuando la multitud lo recibió agitando ramas de palma (Juan 12,13).
Según la “Carta de fiestas pascuales”, el Domingo de Ramos “abarca tanto el presagio del triunfo real de Cristo como el anuncio de su Pasión”.
No estoy de acuerdo en que haya sido “entrada triunfal”, a no ser que haya entrado como líder de los zelotes, el movimiento revolucionario nacido en la comunidad de los esenios que intentó el derrocamiento del imperio romano en Israel.
Él se declara rey de Israel y por eso Pilatos le impone la corona de espinas e inicia el juicio en su contra. Al final, pregunta la multitud a cual de los tres hay que crucificar (Dimas, Lucas y Jesús) y la multitud grita: ¡¡¡Jesúúús!!!.
La última semana de la vida terrenal de Jesús se desarrolló en Jerusalén. Fueron eventos tumultuosos: la entrada triunfal; el llanto Jesús sobre la ciudad indiferente; la purificación del templo; la conspiración contra Jesús; la Última Cena y la agonía en el Getsemaní; la burla del juicio; la crucifixión; y finalmente, la resurrección.
Nunca antes ni después alguna ciudad ha presenciado una progresión tan crucial de la historia, que llevara el conflicto cósmico entre el bien y el mal a su culminación, aunque nadie aparte de Jesús haya comprendido el profundo significado de lo que se estaba desarrollando.
No obstante, los acontecimientos de esa semana en Jerusalén, ciudad surgida en 1004 a.C., marcaron el antes y después de Jesucristo, que rige desde entonces los tiempos de las relaciones mundiales.
Jesús predicó y sanó por toda Galilea, Samaria, Judea y Perea. Pero, una ciudad se mantuvo en su foco constante: Jerusalén. Jesús “afirmó su rostro para ir a Jerusalén” (Luc. 9:51).
Su entrada en la ciudad marcó la semana más dramática y vital en la historia de la humanidad.
Acontecimientos nunca vistos que marcaron el antes de Jesús y el después de Jesús que rige el correr de los tiempos de la humanidad en el mundo entero.
La Semana Santa contempla un lunes de purificación del templo. “Escrito está: Mi casa es casa de oración; más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones” (Luc. 19:46).
El martes es de los infieles. La parábola de los labradores malvados (Luc. 20:9-19) que nos da una lección de historia redentora.
El miércoles es Dios versus César. Durante la época de Jesús, los impuestos romanos eran un problema explosivo. Alrededor del año 6 a.C., según Josefo, Judas el Galileo, un líder revolucionario, declaró que pagar impuestos al César era traición contra Dios. El tema, junto con varias otras pretensiones y aspiraciones mesiánicas, iniciaron revueltas periódicas contra los romanos.
Frente a este telón de fondo, la pregunta hecha a Jesús acerca de si era lícito pagar tributos a César revelaba el motivo oculto de los interrogadores: si respondía que era lícito, lo creían a Jesús del lado de Roma, mostrando que él no podía ser el rey de los judíos como lo había declarado la multitud en su entrada a Jerusalén; si decía que No, hubiera significado que Jesús estaba siguiendo el humor de los galileos y declararía que el gobierno romano era ilegal, con lo que podían acusarlo de traición. Ellos habían esperado poner a Jesús en un aprieto del cual no pudiera escapar.
Sin embargo, Jesús vio su intención. Señalando la imagen de César en la moneda, pronunció su veredicto: “Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Luc. 20:25).
El jueves es la cena del Señor. La Cena recuerda “la noche que fue entregado” (1 Cor. 11:23), y Jesús dio un mensaje que los discípulos debían recordar: el pan y el vino como símbolos de su cuerpo.
El viernes es la crucifixión.
El sábado es llamado Sábado de Gloria.
El domingo es la resurrección. Primero se aparece a María Magdalena y luego a sus incrédulos apóstoles.
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión