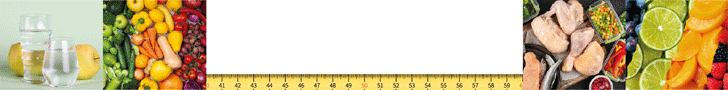MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS
¿Qué tanto podemos recuperar del pasado? ¿Es el pasado –el personal o el colectivo- un país extranjero donde todo tiene un aire diferente? Puede ser o no. Lo indudable es que para algunos siempre tendrá un atractivo múltiple: de la ensoñación al horror, del olvido imposible a la recuperación posible.
Alguien podría decir que no es éste el caso del historiador. Pero ¿qué tanto recupera el pasado un historiador? Gore Vidal habla del pasado como “una comarca inverosímil”, mientras que Bárbara Tuchman nos sugiere ubicarnos en el contexto preciso del tiempo ido y Marc Bloch lo define como la “ciencia de los hombres en el tiempo”.
Parece más factible que una obsesión por recuperar los años lejanos –con su carga de hechos y personajes- se cumpla, ángel o demonio, en el creador literario.
José Emilio Pacheco no fue ajeno a esta tentación. Hombre que se rehusó a los ejes viales, a las nomenclaturas planas, al olvido de lo que fue y nutrió generaciones, logró en Las batallas en el desierto aprehender una época y llevarla hasta generaciones posteriores no como un empolvado objeto de museo ni como daguerrotipo de nostalgias, sino con toda la fuerza de algo vivo, cercano, actual, doloroso.
Las batallas en el desierto. Quizá poco o nada le diga este nombre a un adolescente de “El Sesteo de las Aves” –paraje insólito a medio camino entre Monterrey y Saltillo- pero a quien pertenezca a una generación urbana intermedia entre la-vida-del-barrio en la capital y la actual asfixia geográfica y social, puede verdaderamente transportarlo al pasado, a ese país extranjero cuyos habitantes se nos parecen tanto y son a la vez borrosas e irreconocibles formas.
Pero el escritor no es historiador sino algo más. Quizá, como quería un lector de Tolkien, sea un colonizador de los sueños. Pacheco dice de su libro que es la “crónica falsa de la verdadera destrucción de la colonia Roma antes del terremoto”.
Dividido en 12 breves capítulos, este cuento -¿novela corta, nouvelle?- es la narración en primera persona de un hombre que ve a distancia su niñez en aquella colonia del DeFe con una mezcla de nostalgia, angustia, indignación y desesperanza, en un tono que reconocerán quienes hayan vivido los prejuicios, las hipocresías, las fantasías, la perversión educativa, la ignorancia profunda sobre el hombre, los mitos y la resignación de las clases sociales “en ascenso”.
El narrador aparece e inicia su plática con el lector como si ambos estuvieran en el rincón de una de las últimas cantinas de la colonia Roma intentando esa recuperación del pasado: “Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquél?” Y entra de inmediato en una descripción de cosas, hechos, objetos, costumbres, ideas, que sin necesidad de precisiones históricas o sociológicas meten al lector al remolino de la época:
“Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre aftosa: en todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas; de las inundaciones: el centro de la ciudad se convertía otra vez en lagunas, la gente iba por las calles en lanchas…”, no obstante lo cual “México tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia” y había en marcha un proceso de modernización social que incorporaba al lenguaje nuevos términos: “tenquíu, oquéi, uasamara, sherap, sorry…” y transformaba las costumbres hasta que “únicamente los pobres seguían tomando tepache y nuestros padres se habituaban al jaibol que en principio les supo a medicina”.
En este México de la posguerra, de las clases medias pretenciosas avecindadas en la capital, Pacheco construye a su personaje, Carlitos, a través de los recuerdos de Carlos-adulto y recupera la sicología de una época, de una clase, de un ambiente:
“Había tenido varios amigos pero ninguno le cayó bien a mis padres: Jorge por ser hijo de un general que combatió a los cristeros; Arturo por venir de una pareja divorciada […] Alberto porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes, y una mujer decente no debía salir de su casa”.
Después de este párrafo no hay necesidad de que Carlos-adulto entre en detalles sobre los prejuicios familiares que explican la satanización a su primer amor infantil: “Todos somos hipócritas, no podemos vernos ni juzgarnos como vemos y juzgamos a los demás. Hasta yo que no me daba cuenta de nada sabía que mi padre llevaba años manteniendo la casa chica de una señora, su exsecretaria, con la que tuvo dos niñas”.
Es la suya una familia de segunda generación después de la revolución, profundamente enemiga de la clase gobernante, de los “pelados” que se alzaron con el poder y luego no vacilaron en atacar a la Santa Madre Iglesia, pero al mismo tiempo corroída por la envidia hacia ellos.
En el mundo de esas familias todo es ordenado, todo tiene una jerarquía diseñada en una instancia superior, que si bien ha sido violentada momentáneamente -la venida a menos de las familias “decentes”- no ha perdido la esperanza de recuperarse cuando los ladrones en el poder fueran puestos en su lugar.
Y aun amenazada por desviaciones de otra naturaleza, como la “casa chica” del padre o la lujuria del hermano mayor, perdurará siempre y cuando las cosas no se vean y de ellas no se hable, cuando se decida que “lo malo” no es tal.
Así, las sirvientas a las que el hijo mayor acosa son despedidas por “provocar al joven”, y las infidelidades del padre reciben vagas alusiones de la “verdadera señora” sólo cuando la situación económica se ve resentida por “ese otro” gasto. En cuanto el padre prospera nadie vuelve a mencionar la existencia de la “casa chica”.
En este ambiente, pues, un enamoramiento infantil de Carlitos cae como una bomba. Es algo que no se puede ignorar como a la “casa chica” del padre, o la calentura del hermano, o los fraudes fiscales en el negocio familiar. Es amor, y el amor aquí es un gran desconocido, es un germen de peligro, es subversión. Es explosivo, es corrosivo, va en contra de las leyes de la Naturaleza y de Dios… es algo que los niños no pueden sentir. Carlitos le declara ese amor a Mariana, la madre de Jim, su mejor amigo, y le hace prometer que no revelará el secreto.
Aquélla se muestra comprensiva. Ella es de otro mundo. Pero todo se sabe y la madre de Carlitos enfrenta a su hijo, pues fue una “mujer pública, una ramera, la madre de un bastardo”, la que le arrancó la inocencia: “Nunca pensé que fueras un monstruo. ¿Cuándo has visto aquí malos ejemplos?” Y decide tomar medidas de fondo: “En cuanto se te baje la fiebre vas a confesarte y a comulgar para que Dios Nuestro Señor perdone tu pecado”.
El padre, más moderno, enfrascado en el aprendizaje del inglés y la lectura de textos de teoría empresarial, propone una solución científica para corregir las desviaciones de Carlitos y lo lleva a un consultorio psiquiátrico, aunque se pregunta si no estará sufriendo las consecuencias de un golpe en la cabeza cuando bebé o si su conducta será producto “de la inmoralidad que se respira en este país bajo el más corrupto de los regímenes”.
La madre atribuye la tragedia a otras causas. “Tenía que suceder: por la avaricia de tu papá, que no tiene dinero para sus hijos aunque le sobre para derrocharlo en otros gastos, fuiste a caer, pobre niño, en una escuela de pelados. Imagínate: admite al hijo de una cualquiera. Hay que inscribirte en un lugar donde sólo haya gente de nuestra clase… pues en su familia nunca un escándalo […] Hombres honrados y trabajadores. Mujeres devotas, esposas abnegadas, madres ejemplares. Hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la indiada y el peladaje contra la decencia y la buena cuna”.
Así pues, Carlitos es separado de ese medio bajuno, alejado de su amor, sometido … y su pecado echado al clóset familiar donde, Dios mediante, poco a poco sería cubierto por el polvo del olvido. Sin embargo, se entera de que la madre de su amigo –Mariana- se ha suicidado, y que su amigo –Jim- terminó odiándolo.
Al negarse a perder el objeto y el recuerdo de ese primer amor suyo, corre al edificio de departamentos donde conoció a Mariana y ahí se enfrenta a la otra siniestra mitad de esta sociedad que cierra los ojos ante lo feo y ante el pecado, que también es capaz de borrar físicamente aquello que prefiere no haber vivido: nadie habla de Mariana, todos niegan su existencia. El poder del amante, quien supuestamente la llevó al suicidio, se ha encargado de obliterar su memoria.
Carlitos sólo puede refugiarse en el llanto. Luego viaja al extranjero a estudiar, y a fin de cuentas el recuerdo se le diluye hasta que únicamente puede recuperar “sólo estas ráfagas, estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas aunque sabe que… existió Mariana, existió Jim, existió cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el suicidio fue cierto […] Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa: de ese horror quién puede tener nostalgia. Todo pasó como pasan los discos de la sinfonola. Nunca sabré sin aún vive Mariana. Si viviera tendría sesenta años”.
Veo fotografías de José Emilio cuando recibió el Cervantes. Usaba bastón. Veo los diarios colmados de escritos sobre su obra y su persona. Me pregunto si en su pasado vivió la memoria de aquellas mañanas de domingo cuando él y Carlos Monsiváis, adolescentes impertinentes, fatigaban a Edmundo Valadés con la lectura de sus primeras letras. Y pienso que tal vez en un rincón de su memoria haya guardado la imagen de otro muchacho, mi homónimo en la vida real, que se abría paso entre las montañas de libros de su casa al costado de la Hacienda de La Hormiga para sentarse frente a él y escuchar embelesado sus historias hora tras hora.
12 de noviembre de 2023
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión