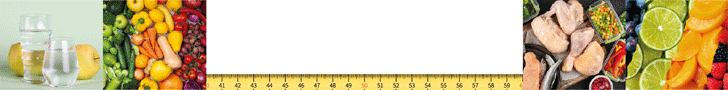MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS. Es asombroso que nuestra civilización haya logrado la hazaña de poner hombres en la luna y lanzar máquinas inteligentes a las profundidades del espacio mientras permanece con una ignorancia supina respecto del planeta que habita.
Casi con la mano en la cintura se pusieron en órbita los telescopios Hubble y Webb para fisgonear en las galaxias más distantes, pero hasta hace unas cuantas décadas los geólogos debatían y se satanizaban entre sí por diferencias sobre la edad de la tierra.
Todavía resuenan en el imaginario colectivo aquellas palabras de “un pequeño paso para un hombre, un enorme salto para la humanidad” radiadas desde nuestro satélite a 390 mil kilómetros, pero acá abajo seguimos sin tecnología para rescatar a la tripulación de un submarino accidentado a 600 metros de profundidad en el mar.
Y no deja de ser una paradoja que mientras el establishment científico-tecnológico pudo atinarle con una sonda a un cometa a un millón de kilómetros y la NASA lanzó el telescopio Atlas en búsqueda de planetas aptos para la vida en lejanos sistemas, acá abajo los agentes microscópicos que causan el Covid nos tienen en jaque y parece que van ganando.
De la estrella más cercana a la tierra, Proxima Centauri, sabemos casi todo: que está a 4.3 años luz, que tiene una magnitud aparente de -0.3, que integra un sistema de tres cuerpos en donde dos giran uno alrededor del otro en un periodo de 80 años y el tercero en aproximadamente un millón de años…
¡Fantástico! Pero acá abajo, en el planeta de las pequeñas cosas, ¿realmente conocemos y comprendemos cómo funciona la clorofila, el insignificante pigmento verde gracias al cual podemos vivir? Sí, claro. Sabemos que está compuesto por grandes moléculas de carbono e hidrógeno y que en su núcleo tiene un único átomo de magnesio.
O sea, que lo conocemos tan bien como a Proxima Centauri. Con la salvedad de que a diferencia de aquélla, la clorofila posee la modesta habilidad de transformar la energía luminosa del sol en energía química, lo cual permite la vida vegetal, lo que a su vez sustenta la vida animal, la que por su parte posibilita que en la llamada tierra habite una especie que tiene conciencia de sí misma y se autoproclama humana. Una pequeña cosa.
Echemos un vistazo a nuestro alrededor y descubriremos otros diminutos y maravillosos milagros.
Una hormiga es capaz de transportar objetos cientos de veces más pesados que ella: si fuese del tamaño de un perro sería más poderosa que el más potente de los bulldozers. Una mariposa monarca viaja miles de kilómetros y regresa al árbol familiar en Angangueo con mayor precisión que un rayo láser.
El murciélago se guía en la oscuridad con un sonar que ya quisieran en la NASA para un día de fiesta. No hay en la naturaleza un tejido más resistente que la membrana del jitomate; si nuestra piel tuviese proporcionalmente la misma resistencia, el filoso cuchillo de un asaltante nos haría los mandados.
Nos dejamos deslumbrar con demasiada facilidad por “lo grande” y por “lo portentoso” y dejamos de ver las pequeñas cosas que son las verdaderas maravillas de la vida.
Claro que también nuestro planeta azul ha pasado por momentos más trágicos que las guerras del siglo pasado y las locuras homicidas de Putin, pero tampoco pensamos mucho en ellos.
Apenas en 1991 se confirmó que fue un meteorito el responsable de la aniquilación de los dinosaurios.
Y para este México que anda de capa caída porque no ganamos medallas ni de plomo, me place informar que fue en Chicxulub, Yucatán, en donde hace 65 millones de años cayó la roca que eliminó a las grandes lagartijas y dejó libre el camino a los mamíferos, es decir, a nosotros… y de paso aplanó la península y la dejó lista para los paisajes maravillosos que hoy conocemos como la tierra del faisán y del venado.
El tal meteorito de diez kilómetros de diámetro hizo un cráter de 180 kilómetros de ancho y 45 kilómetros de profundidad (que ahí está, bajo toneladas de caliza).
La explosión del golpe fue equivalente a varios miles de veces el arsenal termonuclear del que hoy disponen los países civilizados y levantó una nube de polvo que oscureció la atmósfera y alteró el clima durante más de diez mil años. Los pobres reptiles no sobrevivieron, pero nuestros peludos antepasados de sangre caliente sí.
Pues bien, le informo que unos dos mil asteroides como aquél regularmente se aproximan a la trayectoria de la tierra. En 1991 una roca del tamaño de una casa pasó a 160 mil kilómetros de nosotros, en términos espaciales el equivalente a una bala de Colt 45 que atravesara la manga de su camisa sin herirlo.
¿Por qué un objeto tan pequeño en relación con el tamaño del planeta podría ahora terminar con nuestra especie?
Porque al entrar en la atmósfera provocaría temperaturas de 60 mil grados Kelvin -diez veces el calor en la superficie solar- y todos los objetos en esa trayectoria –casas, autos, edificios, personas, perros, gatos, vacas y políticos- se chamuscarían como papel celofán en un milisegundo.
Al momento de la explosión una onda expansiva a casi la velocidad de la luz arrasaría instantáneamente un radio de 200 kilómetros y unos segundos después algunos miles más. Se estima que mil millones de seres humanos perecerían en los primeros segundos.
Después, una reacción en cadena de temblores, explosiones volcánicas y tsunamis azotaría al planeta, mientras que nuevamente el polvo taparía la luz del sol durante algunos miles de años.
En definitiva, es una posibilidad terrible. La buena noticia es que un impacto así tiene posibilidades de ocurrir tan solo cada millón de años. La mala es que no sabemos cuánto falta para que se cumpla ese tiempo.
12 de febrero de 2023
☛ @juegodeojos ☛ facebook.com/JuegoDeOjos ☛ sanchezdearmas.mx
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión