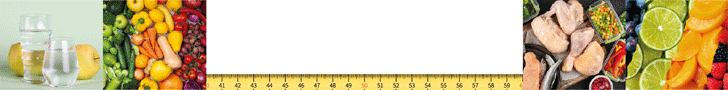ROCÍO FIALLEGA (SemMéxico, Ciudad de México). Erase una vez una Urbana con ojos color ámbar, transitaba por las calles con una pena en el bolsillo; ésta era, como todas las de su género, un animalito que se aferraba con las uñas para no perder la oportunidad de asaltarla y hacerla sentir culpable o víctima las más.
La última vez que vieron a Urbana, estaba desnuda frente a un altar o quizá ella misma era el altar ya que había un espejo que simulaba una peña de agua, pero sin atardeceres, era el escenario de un eclipse abortado, instante de obscuridad detenido en el tiempo.
Urbana empezó a lavar sus lágrimas y después de un rato irremediablemente empezó a alabar su rictus de dolor e insatisfacción.
Las paredes estaban afónicas de perversidad, porque Urbana estaba perdida al anteponer su atención al mundo había dejado de escucharse, privilegio mortal y común denominador de diosas.
Urbana furiosa se cansó del teatro nefasto. Arrancó su piel y esperó siete años para revestirse nuevamente, en esos días y noches, soledosa paseaba su mirada sobre el laberinto que había construido, leyó mucho, pero se volvió tímida y asustada.
– ¡No! Yo no soy tímida ni asustada -resonó un grito-. Uff, por fin me has dejado en paz, estoy harta de estar encerrada y muy aburrida porque no he andado en cientos de ojos mar y viento, necesito mirar a las otras y a los otros porque también es mirarme. Ya aprendí a escucharme, vayamos a tomar un café que nos caminen las calles, vivamos luna y mar.
En eso, Urbana se percató de una gota gelatinosa que caía en su mano, el hilo nacía de sus labios, hoy se pasó dos estaciones del subte, otra vez llegando tarde por quedarse dormida, silenciosa se marchó hacia las escaleras (esas que dicen salida y siguen siendo escaleras u no son estrellas).
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión