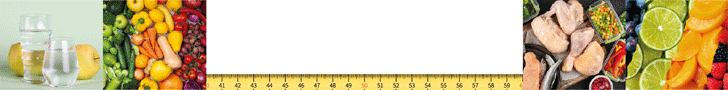GLORIA ANALCO
Hay hoy una muy fuerte disputa entre dos modelos opuestos: China, que produce bienes tangibles, y Wall Street, que especula con derivados financieros, acciones infladas y fondos opacos.
No hay más que dos caminos: el mundo no nos deja opciones intermedias, y las cosas están planteadas de tal forma que solo puede elegirse uno de los dos modelos. No se aceptan medias tintas, sobre todo por parte de Estados Unidos.
Eso hace del enfrentamiento China–Estados Unidos el más confrontativo de la historia, lo cual, según geopolíticos experimentados, podría incluso derivar en una guerra nuclear. Así de grave ven lo que está en juego entre las dos naciones más poderosas del mundo en lo económico.
Y basan esa peligrosa posibilidad en lo que enseña la historia: que las potencias en declive son peligrosas, porque no actúan desde la confianza, sino desde el miedo a perder su primacía.
Estados Unidos ya no es la superpotencia indiscutida. Ha sido desafiada por China en lo económico, por Rusia en lo geopolítico, y por el Sur Global en lo moral.
¿Qué llevó a Estados Unidos a esta frágil situación?
Cometió el error, en su afán de sacar ventajas frente a sus rivales, de reemplazar su economía real por un sistema basado en títulos, promesas y productos financieros abstractos. Ha significado “riqueza sin producción material”.
China, en cambio, ha apostado por una expansión acelerada de su infraestructura productiva: trenes de alta velocidad, fábricas inteligentes, empresas estatales sólidas y un sector tecnológico que no necesita del Nasdaq para existir.
Ambos modelos hacen chispas entre sí porque plantean una pregunta crucial: ¿cuál de los dos está más cerca de la democratización de la riqueza: el que produce acero, autos y trenes… o el que especula con toda clase de derivados financieros?
En este contexto se libra la batalla del mundo real contra los mercados financieros, y se hace cada vez más visible el contraste entre la China productiva y el EE. UU. financiero.
¿Cómo se ha traducido esto en la vida cotidiana?
El proceso de financiación impulsado por Estados Unidos, donde los mercados y actores financieros —como bancos, fondos de inversión, etc.— fueron ganando peso e influencia sobre la economía general, desplazó la producción de bienes y servicios.
Los impactos más graves fueron:
– Una desconexión con la economía productiva, ya que el dinero se desvió hacia la especulación en lugar de invertirse en industria, innovación o empleo.
– Un aumento gigantesco de la desigualdad: las ganancias del capital se concentraron en pocas manos, mientras los salarios se estancaban.
– La precarización del trabajo, ya que las empresas priorizaron rendir cuentas a accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, antes que hacer crecer sus capacidades.
– El impulso a burbujas especulativas, como la que provocó la crisis de 2008, cuando la economía real colapsó ante las apuestas financieras de alto riesgo.
– La captura del poder político por parte de Wall Street, que dejó de lado su deber de procurar bienestar común y se prestó a desregular el mercado financiero, rescatar bancos con dinero público, otorgar beneficios fiscales a privados y acelerar la concentración de la riqueza.
En Estados Unidos, estar fuera del sistema financiero no es negocio. El mundo real —hogares, pequeñas empresas— se vio obligado a endeudarse para sobrevivir… y el sistema financiero se enriqueció todavía más gracias a los intereses.
En resumen, la financiación ha alterado profundamente las dinámicas económicas, debilitado el tejido productivo y multiplicado la desigualdad.
Hoy, la economía global depende demasiado de los mercados financieros, que imponen sus leyes en lugar de someterse a regulaciones que los obliguen a prestar dinero en condiciones razonables, aun cuando en buena parte se trate de dinero del público.
El sector financiero ha crecido desproporcionadamente frente a la economía productiva, y sus ganancias provienen más de la especulación que de la creación de bienes y servicios.
Los grandes fondos financieros influyen en las políticas económicas de los gobiernos, que priorizan “la confianza de los mercados” sobre las necesidades de sus ciudadanos. Se traiciona así el bienestar colectivo que deberían procurar.
Es un gran casino de apuestas que está arrastrando entre sus patas el bienestar de los pueblos.
¿Qué tan grave es esto?
La financiación es una de las grandes distorsiones del capitalismo moderno. Su gravedad aumenta cuando pone por encima de todo la rentabilidad financiera y sacrifica el bienestar social.
Basta ver cómo las bolsas suben incluso cuando hay recesión o desempleo. Hasta empresas quebradas siguen cotizando al alza en un mercado desregulado, sin control ni ética, que descapitaliza a la economía real: se invierte más en derivados o criptomonedas que en infraestructura o investigación.
BlackRock, por ejemplo, representa el poder invisible del capital: gestiona más de 10 billones de dólares en activos, más que el PIB combinado de Alemania y Francia.
Tiene participación en las principales empresas del mundo, no solo en Estados Unidos, sino en sectores estratégicos globales: energía, salud, tecnología, defensa…
Y su influencia no es solo económica: asesora al Tesoro de Estados Unidos, y hasta a bancos centrales de otros países, como ocurrió durante la pandemia.
Las decisiones clave ya no se toman en fábricas ni en ministerios, sino en juntas directivas de fondos como BlackRock, que penetraron silenciosamente en la médula del sistema.
Este fondo asesora gobiernos, dicta políticas monetarias, gira instrucciones…
¿Quién va a contradecir al fondo que se presenta como “el experto de expertos”?
Su fuerza radica en promover que se valore más la acción que el producto. Así, las bolsas y la economía real se desconectan cada vez más.
La prueba es que Wall Street sigue en ascenso, mientras la clase trabajadora sufre inflación, endeudamiento y salarios estancados.
Durante la pandemia, millones quedaron desempleados, pero el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos. Solo se intercambiaban acciones siguiendo tendencias especulativas, sin importar la salud económica de las empresas.
Las recompras, los estímulos financieros y la especulación fría y calculada fueron los motores. Un vulgar casino, al final del día.
Hoy siguen latentes nuevas burbujas especulativas en las bolsas, que podrían comprometer seriamente a la economía mundial. Pero hay despreocupación en el mundo financiero: para eso está el Estado, para rescatarlos. Como ya ha ocurrido muchas veces.
Mientras tanto, Washington se atrinchera detrás de fondos buitre y sanciones, mientras Pekín apuesta por rutas terrestres, fábricas y acuerdos bilaterales que generan bienestar real y duradero. Y hay que reconocerlo: China ha sentado bases sólidas para que el mundo siga creciendo económicamente.
La llamada “guerra fría tecnológica” es apenas la fachada de una disputa mucho más profunda: ¿quién definirá las reglas de la economía global en la próxima década?
En este escenario global, China se comporta como un artesano que, con paciencia y precisión, construye con sus manos el porvenir: levanta fábricas, tiende vías férreas, diseña tecnología y teje alianzas comerciales. Frente a él, Estados Unidos actúa como un ilusionista que, entre humo y espejos, hace aparecer fortunas de papel que se desvanecen con el primer soplo de realidad. Uno crea materia, el otro vende promesas. Y si el sistema estadounidense no encuentra la forma de reconectarse con la economía real, podría terminar siendo víctima de su propio éxito especulativo. Entonces no serán solo los millonarios quienes vean evaporarse sus fortunas: será todo un sistema el que se desplome por el desfiladero, porque no puede ser de otra manera. Lo ficticio tiene fecha de caducidad, invariablemente.
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión