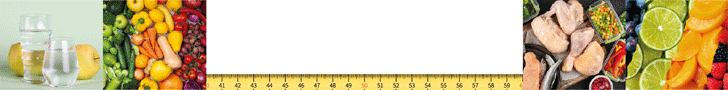Trump y Putin, dos amigos, un dilema y la codicia como protagonista
GLORIA ANALCO
Donald Trump y Vladimir Putin -como jefes de Estado- enfrentaron el mismo dilema: la codicia de los hombres. Cada uno probó su fórmula. Uno tuvo éxito; el otro un fracaso anunciado.
Ambos entendieron que una élite empresarial sin freno puede devorar el futuro de su país.
Putin, con su estilo determinante y una simple pluma, reunió a los oligarcas rusos y les dejó claro que su riqueza no puede estar por encima de la estabilidad del Estado. Les hizo sentir su poder y todos firmaron un compromiso.
Trump, en cambio, ni en sueños podría hacer algo similar. A cada instante le recuerdan quién manda de verdad en Estados Unidos.
Su “grande y hermosa” ley fiscal, recién aprobada por el Congreso, volverá a chocar con la misma muralla que en su primer mandato: ningún empresario estadounidense firmará un compromiso patriótico que limite su beneficio inmediato.
Por segunda vez, tal y como lo hizo en su primer mandato, Trump ve como su única herramienta para impulsar la inversión productiva en su país liberar recursos bajando impuestos a los empresarios, confiado -otra vez- en que ese dinero ingrese en la economía real.
Durante ese primer mandato, aplicó una reducción significativa de impuestos a la clase empresarial y a las corporaciones, con la idea de que, al disponer de más capital, estas invertirían en fábricas, empleos e innovación.
Sin embargo, buena parte de esos recursos se canalizó hacia la especulación financiera y recompra de acciones, enriqueciendo a los accionistas sin traducirse en un aumento sustancial de la inversión productiva y el empleo.
El Estado quedó debilitado al no captar los recursos fiscales que, por ley, deben pagar las empresas. La Clase empresarial no sólo engañó a su propio gobierno, sino que traicionó al pueblo, que nunca vio reflejados esos recursos -que, de origen, eran del pueblo- en servicios o beneficios.
Quizás una llamada telefónica a Putin le ayudaría a aclarar ideas:
-Oye Vlad, ¿cómo convenzo a la clase empresarial de que invierta en fábricas y no se largue a especular a Wall Street con el dinero que les he liberado?
– En tu país eso sería impensable -le diría Putin-. No por falta de carácter tuyo, sino porque tu propio sistema prohíbe poner límites a la codicia.
Estados Unidos lleva más de cuatro décadas perfeccionando su Talón de Aquiles: la financiarización.
Ese modelo, que Reagan afinó en los años 80, consistió en recortar impuestos a los ricos, desregular la economía y abrir la autopista a la especulación financiera. Fue eficaz… pero para concentrar la riqueza, no para repartirla.
Cada presidente que promete, desde entonces, revivir la economía real tropieza con la misma piedra: la codicia sin freno, legitimada por la arquitectura del propio sistema. La financiarización, más que un fenómeno técnico, es el mayor obstáculo para reindustrializar a ese país, y ahí está Trump intentando revivir fábricas con la misma receta de Reagan, la que llevó a ese drama económico.
Sus intenciones pueden ser productivas -Trump se ve a sí mismo como un empresario de éxito-, pero el modelo devora toda buena intención. La codicia manda más que cualquier bandera ideológica.
Si bien en el corto plazo Reagan impulsó el crecimiento económico, redujo la inflación y animó la confianza empresarial con su rebaja impositiva a los ricos, también disparó la desigualdad, fomentó la especulación financiera y sentó las bases de la desindustrialización que hoy Trump pretende revertir con la misma receta.
Putin resolvió la ecuación sometiendo a la oligarquía al interés nacional: la autoridad del Estado por encima de la riqueza privada desbocada. Porque el Estado existe, entre otras cosas, para poner freno a las ambiciones individuales cuando amenazan al bien común, del mismo modo que hace frente al crimen organizado.
En Estados Unidos, esa función vital se evaporó por completo. La llamada libertad económica sin límites degeneró en un abuso sistemático, sin que nadie -ni el Congreso, ni las agencias de inteligencia, ni el Departamento de Estado, ni los medios de comunicación, ni siquiera el propio Presidente- pusiera un “un hasta aquí” a la voracidad corporativa.
Paradójicamente, el dinero que debió haberse invertido en la economía real terminó sirviendo para comprar la lealtad y el silencio de todos esos actores.
Ese principio -que el beneficio privado no debe perjudicar al interés público- lo borraron la clase política y financiera. Y así, la codicia se convirtió en ley no escrita.
Trump ha insistido en repetir la fórmula Reagan: bajar impuestos para “desatar la economía”. Incluso recuperó su lema: Make America Great Again, la misma nostalgia de una grandeza perdida.
Tanto Reagan como Trump usaron un lema muy parecido para captar la atención de sus electores.
Reagan en 1980 lanzó el grito de “Let’s Make America Great Again”, que se traduce como “Hagamos a América grande otra vez”, y Trump recicló casi igual su campaña en 2016 con el lema “Make America Great Again”, que significa “Hacer a América grande otra vez”.
Pero la contradicción es brutal: Trump sabe que debería regular a los mismos que han financiado su ascenso en la política. Pero sabe también que si se enfrenta de verdad a esos intereses que carcomen a Estados Unidos, políticamente no sobrevive.
Y si no se enfrenta, la codicia dicta las reglas.
Putin reconstruyó la autoridad del Estado usando el nacionalismo como palanca de legitimidad. Trump, esclavo de la financiarización, ni siquiera puede soñar con algo parecido. Es como si Estados Unidos se hubiera convertido en un gigantesco casino, donde un crupier invisible reparte el juego y decide quién gana y quién pierde.
Y así, mientras uno dobla a los oligarcas, el otro pide permiso.
Es la icónica fotografía donde aparecen juntos Putin y Gorbachov, un símbolo de aquella Rusia transformada que intentó equilibrar poder y apertura, y que evidencia el contraste de dos épocas y dos formas de entender el poder.
La ley fiscal aprobada por Trump se presenta como la gran solución para “hacer a Estados Unidos grande otra vez”, prometiendo prosperidad y crecimiento.
Sin embargo, en realidad favorece la especulación financiera en lugar de impulsar la inversión en la economía productiva.
Es un placebo: aparenta curar una enfermedad grave, pero no la sana. Y esa enfermedad es la financiarización descontrolada y la codicia empresarial, un problema profundo que pocos están dispuestos a enfrentar y corregir de verdad.
Mientras tanto, Estados Unidos ha dejado de ser “la gran potencia”.
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión