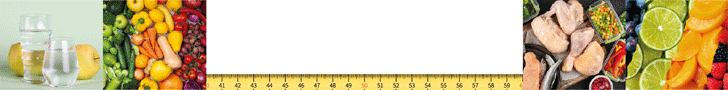López Obrador prometió austeridad y eliminar la corrupción, pero no cumplió. Al analizar su administración con base en evidencia, encontramos que en lugar de reducir gastos y corrupción, aumentó la opacidad, se gastó prácticamente lo mismo y, además, desmanteló las capacidades del Estado. Su enfoque en la lealtad sobre la competencia resultó en una administración ineficiente y un poder discrecional excesivo, donde la austeridad republicana y el combate a la corrupción han sido solo un discurso. La calidad de los servicios públicos empeoró y los ciudadanos hoy cuentan con un gobierno menos capaz y profesional
María Amparo Casar y Sergio López Ayllón/ Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Texto publicado en Nexos
Ciudad de México, 29 de septiembre (MCCI/ entresemana.mx). Al llegar a la Presidencia, el presidente López Obrador estableció dos ejes rectores para la administración pública de su gobierno: la austeridad republicana y eliminar la corrupción. ¿Cumplió? Poco o nada. No gastó menos ni hubo menos corrupción, sólo más opacidad. No se hizo más con menos, sino menos con lo mismo. Más allá de la narrativa oficial, en la que todo marcha bien, la ciudadanía padece cada día los efectos de un pausado desmantelamiento del Estado, cuya ineficiencia acumulada será difícil de corregir.
Ese desmantelamiento es el tema de una amplia investigación que coordinamos durante más de un año junto con un grupo de especialistas. A lo largo de esta página podrán encontrar textos cortos realizados por los investigadores y, al final, podrán descargar nuestro reporte completo El legado administrativo de AMLO. Una burocracia menos capaz y más discrecional.
Mucha política, poca administración
El sexenio empezó con una promesa de cambio: la Cuarta Transformación le modificaría el rostro al poder. Para ello, el aparato administrativo responsable de desplegar las políticas públicas también tenía que cambiar. No sólo había que purificar la política, sino también la administración.
Desde siempre, el presidente López Obrador tuvo en poca estima a la administración pública, que le generaba una enorme desconfianza. Era una burocracia dorada que acumulaba altos salarios e innumerables privilegios; un “elefante reumático”, difícil de mover; opuesta al cambio y saturada de corrupción. Además, era un impedimento para hacer las cosas “bien y rápido”. Un contrapeso ilegítimo a las decisiones que le correspondía tomar a un presidente a quien la mayoría de la población le había otorgado su confianza. Una mayoría que, en su concepción, le otorgó un cheque en blanco.
Para el presidente López Obrador “gobernar no tiene mucha ciencia”. Por ello, las recetas para resolver todos estos males eran de una simplicidad extraordinaria. Para acabar con la burocracia dorada había que eliminar los altos sueldos y los privilegios acumulados. Para el resto de los servidores públicos, era hacer más con menos. Para erradicar la corrupción, dar ejemplo de honestidad, en palabras del propio presidente: “Barrer las escaleras de arriba para abajo”.
Estas tres recetas tenían un sustento moral: la idea juarista de la “justa medianía”, el mantra de servir al pueblo y la internalización del valor de la honestidad.
Detrás de esta concepción moral, se fue revelando la verdadera visión política. Una visión fundada en la convicción de que para alcanzar la transformación del país hacía falta un gobierno de funcionarios leales más que competentes; un gobierno fuerte, disciplinado, sin fisuras en el interior y con amplias atribuciones discrecionales. Un gobierno capaz de responder sin chistar a las decisiones del presidente que ejercía legítimamente su poder.
La llamada Cuarta Transformación planteó un diagnóstico del estado que guardaba la administación pública federal que heredaban. Una visión con fuerte contenido ideológico, ferozmente crítica de las reformas del “periodo neoliberal”, llena de prejuicios sin soporte empírico, pero útil para justificar las acciones de transformación.[i]
El diagnóstico partía de la idea de que el modelo neoliberal habría traído una forma de organizar la administración, donde los organismos se desagregaron en unidades de tipo empresarial “dedicadas a la gestión de asuntos particulares del sector público, con misión, planes de negocios y autonomía gerencial propias”[ii] en detrimento de las secretarías de Estado bajo el mando presidencial.
El neoliberalismo habría reducido el aparato administrativo para fomentar inversiones y crecimiento. Una vez conseguido este objetivo, principalmente por la venta de empresas paraestatales, comenzó un proceso de creación de nuevos organismos imaginados como agencias especializadas enfocadas en resolver problemas específicos. Además, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales para descentralizar la administración, se crearon órganos desconcentrados, organismos descentralizados y órganos constitucionales con autonomía técnica y fuera de las cadenas de mando secretarial. El resultado neto fue la creación de “instituciones redundantes, con duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados”.[iii]
Según el diagnóstico, aunque los organismos descentralizados, los órganos desconcentrados y las instituciones autónomas fueron establecidos como entidades técnicas e imparciales, en realidad su creación atendió a un objetivo clientelar. Fue la entrega de instituciones públicas al sector privado mediante un sistema de cuotas a intereses académicos, políticos y económicos. En suma: un escenario de clientelismo y corrupción.
En la narrativa del presidente López Obrador, el diagnóstico anterior obligaría a racionalizar la estructura orgánica de la administración pública y a desmantelar a los organismos “innecesarios, superfuos y que duplican funciones”. Esto permitiría usar eficientemente los recursos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente. La idea era lograr una “regeneración ética de las instituciones”, necesaria para tener un “gobierno austero, transparente, incluyente, apegado a derecho, capaz de responder al interés superior de la sociedad y generar la confianza de las personas” (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024).
Todo esto se haría mediante dos estrategias
La primera consistía en la fusión, integración o extinción de órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones a las secretarías de Estado. El objetivo de compactar la administración pública federal permitiría “políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las demandas y necesidades de la sociedad mexicana”.[iv] Junto con lo anterior, se pusieron en marcha diversas acciones para reducir el número de mandos medios y superiores de las dependencias y entidades, así como de los salarios y, sobre todo, de las prestaciones adicionales. Esta estrategia encontró sustento jurídico en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Austeridad Republicana y diversas normas de carácter administrativo emitidas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
La segunda estrategia fue reforzar las facultades jurídicas de la administración para salvaguardar el interés general frente al privado; corregir los actos administrativos producto de la corrupción; y fortalecer la rectoría económica del Estado y su función como garante de derechos.[v] Un buen ejemplo de ello fue el decreto que declaró de utilidad pública la prestación del servicio público de diversos tramos concesionados a Ferrosur y la orden de ocupación temporal inmediata en favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, entidad sectorizada en la Secretaría de Marina.
De acuerdo con la narrativa oficial, la nueva forma de racionalizar la administración pública federal permitiría alcanzar varios objetivos. En primer lugar, que el nuevo aparato burocrático garantice derechos fundamentales como la seguridad, la salud, la educación, la vivienda y la cultura. En segundo lugar, alcanzar el derecho a una buena administración. En tercer lugar, combatir la corrupción y el clientelismo propios del periodo neoliberal. En cuarto, revertir los “robos monumentales de recursos que fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario”. Finalmente, eliminar la dispersión de recursos públicos y dirigirlos a la satisfacción de las necesidades sociales de la población.
Nadie en su sano juicio puede objetar los objetivos planteados. Nadie en su sano juicio puede sostener que se alcanzaron o que se está en vías de alcanzarlos.
La evidencia que existe muestra que los problemas de seguridad, salud o educación persisten y que se han agravado. Existen también numerosos indicios de que la calidad de los servicios públicos se ha deteriorado y que tenemos una administración que ejerce sus funciones en condiciones precarias. Por otro lado, existe evidencia contundente de que la corrupción persiste, el clientelismo resurge y las malas prácticas, como las adjudicaciones directas o los sobreprecios en las obras públicas, lejos de erradicarse se han normalizado.
La purificación de la administración pública y la austeridad republicana no se encuentran por ninguna parte. No ha habido ahorros presupuestales ni reducciones de plazas en la administración pública.
Lo que sí hubo fue una reorganización interna de la administración en la cual hay sectores y secretarías que ganan y otros que pierden. Casualmente, una de las secretarías más beneficiadas en la creación de plazas fue la Secretaría de Bienestar que sumó 20 000 servidores de la nación a su nómina.
De todo esto, quizá lo más preocupante sea la desprofesionalización de la administración pública, pues la proporción de mandos medios y superiores respecto a las plazas operativas y enlaces disminuyó notablemente. En 2018 el porcentaje de mandos medios en la administración pública federal era de 15%. Para 2021 (última cifra disponible) fue de 8%.
La disminución en los porcentajes de personal calificado, la decisión de privilegiar la lealtad sobre la capacidad y la reducción de niveles salariales nada tiene que ver con el logro de los objetivos planteados. Por el contrario, estas políticas bien podrían ir en menoscabo de una administración más eficaz y menos corrupta.
Con independencia de lo acertado o no del diagnóstico sobre la administración pública de los “tiempos neoliberales”, en el fondo, ¿qué se esconde detrás de esta retórica? Un análisis somero permite destacar varias dimensiones.
La primera consiste en regresar a un modelo administrativo donde las facultades y las decisiones estén concentradas en las secretarías de Estado y a través de ellas en el titular del Ejecutivo. Con ello se reducen las líneas de mando y se incrementa el control. Por ello resulta necesario eliminar los organismos descentralizados o desconcentrados que gozan de autonomía técnica bajo el argumento de eliminar duplicidades y gastos innecesarios. El siguiente paso, hecho explícito por el presidente e intentado, pero hasta el momento no logrado, es la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y el regreso de sus funciones al ámbito administrativo del Poder Ejecutivo. Por eso, el presidente ha dicho que “vemos organismos autónomos creados por ley, cuántos hay y cuánto nos cuestan, y si podemos trasladar las funciones, esos organismos a las dependencias existentes”.
La segunda dimensión es una vuelta al Estado interventor, capaz de conducir el desarrollo nacional. Pero a diferencia del pasado, la administración responsable de esta conducción debe ser pequeña, concentrada, con pocos funcionarios y salarios modestos: un conjunto de servidores públicos que deben privilegiar la lealtad sobre la técnica; una lealtad entendida como la renuncia de la capacidad de cuestionar al jefe máximo. Este principio se expresa bajo el sofisma de que “lo importante no es el cargo, sino el encargo”.
Una tercera dimensión es asegurar que la administración pueda hacer prevalecer el “interés general”, el “interés público”, el “interés social” y la “seguridad nacional” sobre los intereses privados. Para ello, se deben poder usar sin recato y con menoscabo del Estado de derecho las herramientas que permitan cumplir esa función: los decretos ejecutivos, la expropiación, la extinción de dominio, la nulidad de los actos administrativos y el aprovechamiento de los bienes nacionales que fueron privatizados. Se trata de asegurar que la administración pública pueda “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.[vi] Asimismo, debe “tener atribuciones para llevar a cabo actos que corrijan las desviaciones que puedan darse tanto por infracciones a la ley como por la existencia de acontecimientos que modifiquen las condiciones iniciales en que se emitieron los actos administrativos” y que resulten perjudiciales al interés general.[vii]
El problema es que, con base en conceptos amplios e indeterminados como “interés público” o “interés social”, en realidad se amplían las facultades discrecionales de la administración —en especial las del presidente, que ya no encuentra contrapesos en los procedimientos administrativos— y se reducen la transparencia, la rendición de cuentas y los espacios de defensa de los ciudadanos.
Una administración demasiado poderosa y dominada por una voluntad política incuestionable desde dentro—en razón de la lealtad— y desde fuera —en razón de la exclusión— es no sólo antidemocrática sino ineficaz.
La verdadera ambición en estos cinco años ha sido contar con una administración dúctil a las decisiones presidenciales más que a la racionalidad del diseño de las políticas públicas, sin contrapesos internos y donde el juicio del líder prevalece sobre las consideraciones técnicas y legales. Se trata de una administración austera en la intención, pero discrecional en la acción; donde el uso de los recursos está orientado por las prioridades del líder y en la que el voluntarismo guía las decisiones.
La apuesta de este gobierno no ha sido por el fortalecimiento del Estado, sino del poder presidencial a costa de la democracia y de la eficacia.
Una regresión por donde se le mire.
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión