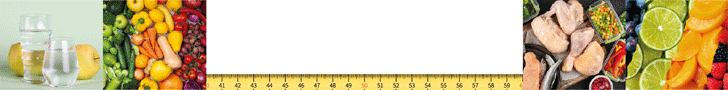GLORIA ANALCO
Hay frases que no son simples declaraciones políticas, sino verdaderas sentencias cargadas de intención histórica. Cuando Donald Trump afirma que “Cuba fracasará muy pronto”, no está haciendo un análisis económico ni una predicción neutral: está anunciando un deseo y, más aún, una política. Porque detrás de esa frase se esconde algo mucho más concreto y mucho más grave: la preparación de un bloqueo total a las importaciones de petróleo de la isla, es decir, un intento deliberado de asfixiarla energéticamente para provocar su colapso.
Pero en rigor, lo que se ha intentado desde hace más de seis décadas no es simplemente hacer “fracasar a Cuba”, sino acabar con la Revolución de Fidel Castro. El bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos no nació como una medida contra un país, sino como un instrumento para destruir un proceso histórico y un símbolo político que, desde 1959, desafió al poder estadounidense a apenas 150 kilómetros de sus costas.
Nada de esto ocurre en el vacío ni es nuevo. Esa política ha sido condenada año tras año por casi todos los países del mundo en la Asamblea General de la ONU. Y, sin embargo, una vez más, desde Washington se repite la vieja ilusión: que ahora sí, que esta vez sí, la Revolución cubana será finalmente doblegada.
Fidel Castro murió en 2016. Han pasado ya diez años desde su desaparición física y, sin embargo, hay un hecho que sigue resultando insoportable para quienes apostaron durante décadas por la asfixia y el derrumbe: su Revolución sigue en pie. No solo como sistema político, sino como símbolo histórico y como referencia moral para millones de personas en el mundo.
Fidel no fue un dirigente convencional ni un político de laboratorio. Fue, ante todo, un hombre de convicciones. Hay una anécdota que lo retrata mejor que muchos tratados: en una ocasión, un periodista le preguntó si era cierto que usaba chaleco antibalas. Fidel respondió que no, que su mejor chaleco era su moral. Más allá de la anécdota, en esa frase estaba contenida toda una manera de concebir el poder, la política y la resistencia.
Durante más de medio siglo, Estados Unidos y sus aliados apostaron a una misma estrategia: que el tiempo, el bloqueo y el desgaste harían lo que no pudieron hacer ni las invasiones, ni los sabotajes, ni las conspiraciones. Apostaron a que, muerto Fidel, la Revolución se disolvería sola. Diez años después, la realidad -con todas sus dificultades y contradicciones- sigue desmintiendo esa profecía.
Y es precisamente eso lo que vuelve a Cuba tan intolerable para ciertos sectores del poder en Washington: que la Revolución no murió con su fundador, que el símbolo sigue vivo, y que ese símbolo continúa teniendo un peso político y emocional en el mundo muy superior al tamaño real de la isla.
Lo que está ocurriendo hoy alrededor de Cuba no puede leerse como un simple endurecimiento de la política estadounidense ni como una rabieta más de Donald Trump. Lo que está en juego es algo mucho mayor: Cuba vuelve a colocarse en el centro de una disputa entre grandes potencias.
El intento de imponer un bloqueo total al suministro de petróleo no es solo un castigo a la isla. Es, en los hechos, un mensaje dirigido a otros destinatarios: China y Rusia. Es una forma de advertir que cualquier país que intente sostener a Cuba chocará directamente con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Las señales ya están ahí. Rusia ha enviado a La Habana a un funcionario de altísimo nivel. China ha hecho llegar ayuda financiera y alimentaria de manera explícita y pública. Más allá de las cifras concretas, el mensaje es inequívoco: Cuba no está sola.
Y eso es precisamente lo que vuelve a poner nervioso a Washington. Porque Cuba, otra vez, deja de ser un asunto bilateral entre La Habana y Estados Unidos para convertirse en una pieza en el tablero mayor de la confrontación global.
No se trata solo de petróleo, ni solo de economía, ni siquiera solo de Cuba. Se trata de quién marca los límites del poder en el mundo. De quién puede sostener a sus aliados. Y de quién puede impedirlo. El mundo ya no está en una guerra fría: está inmerso en una disputa abierta entre grandes potencias, y Cuba ha vuelto a ser uno de sus escenarios sensibles.
Donald Trump parece creer que Cuba es un objetivo fácil, un residuo de otra época, un asunto que puede resolverse apretando un poco más la tuerca del ahogo económico. Pero esa es una lectura peligrosamente superficial de la historia. Durante más de sesenta años, Estados Unidos ha intentado acabar con la Revolución nacida en 1959. No lo logró con invasiones, ni con sabotajes, ni con atentados, ni con aislamiento diplomático, ni con bloqueo económico.
Cuba, de cualquier modo, nunca fue vencida. Podrá estar en crisis, podrá cambiar, podrá transformarse, podrá incluso recorrer caminos que hoy no imaginamos. Porque todo en la historia tiene su inicio y su término. Pero hay algo que ya no puede ser borrado: Cuba socialista estuvo ahí. Resistió. Se sostuvo. Se mantuvo.
Y eso no ocurrió por casualidad ni por inercia histórica. A la Cuba revolucionaria nunca le faltó el gran líder que necesitaba para nacer y para sobrevivir. Fidel Castro no fue un accidente de la historia: fue el creador consciente de la Revolución, el hombre que la pensó, la planeó paso por paso, la condujo en su momento más difícil y la defendió durante más de medio siglo frente al poder más grande del planeta en ese tramo.
Durante más de seis décadas, Cuba fue sometida a una presión que pocos países en la historia moderna han conocido. Y, sin embargo, no cayó por imposición externa. No se rindió. No fue derrotada.
Quizá algún día Cuba sea otra cosa. Quizá cambie su sistema, su modelo, su rumbo. Pero nadie podrá borrar que hubo un país pequeño que desafió al imperio más poderoso de su tiempo y no fue doblegado. Nadie podrá borrar que se mantuvo, que resistió, que se sostuvo revolucionariamente hablando.
Y eso, pase lo que pase en el futuro, ya es una victoria histórica y una derrota para los Estados Unidos.
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión