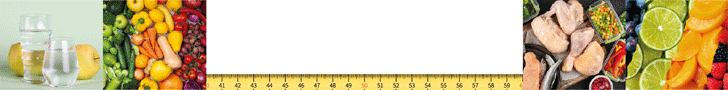FERNANDO IRALA
Una semana completa se ha cumplido de la oleada de violencia que comenzó en Culiacán, capital de Sinaloa, el lunes anterior.
Desde entonces, la población civil vive amedrentada, más que de costumbre, en una ciudad en que la gente se ha acostumbrado a las balaceras, las ejecuciones y los narcobloqueos de avenidas y carreteras, como incidentes de su día a día.
Esta vez, sin embargo, la guerra entre los grupos de criminales se ha vuelto más intensa y no parece amainar.
Una veintena de asesinatos y otra cifra similar de secuestros y desapariciones, es la suma macabra de esta oleada, en lo que parece una secuela tardía de la lucha por el control de las calles entre las huestes de los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos, y el grupo del Mayo Zambada, luego de la extraña aprehensión de éste y de Joaquín Guzmán López, en julio pasado, al aterrizar en un aeropuerto de Estados Unidos.
La situación ha llevado incluso a la suspensión de clases y la cancelación de los festejos de la Independencia patria en Culiacán y en otras poblaciones del estado y de entidades aledañas.
Pero la violencia no es un episodio aislado que se constriña al noroeste mexicano. En treinta municipios de siete entidades del país los ayuntamientos han optado por suprimir las fiestas patrias ante la imposibilidad de garantizar que las celebraciones se desarrollen en paz.
Estamos ante un detalle simbólico, pero por ello mismo ilustrativo de los tiempos que vivimos: un sexenio sangriento en que se han acumulado casi doscientas mil asesinatos y más de cincuenta mil desapariciones, y en que vastos territorios de la Repúbllica se hallan bajo el control de los criminales.
El Presidente ya se va a su rancho, le queda una quincena exacta. Sin embargo, la inercia de muerte y delincuencia impune que lo ha acompañado desde el principio y hasta el fin de su gobierno, lo trascenderá y se convertirá en una herencia, tal vez la más funesta, de su administración.
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión