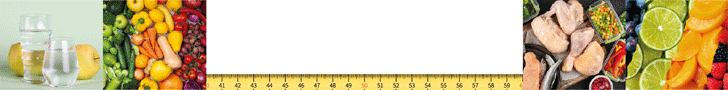Y allí, a la vida, en aparienciaajeno/
el poder de la lluvia y el verano/
fecundará de gérmenes tu cieno.
Manuel Acuña.
FLORENCIO SALAZAR ADAME
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero. ¿Qué significan los muertos? ¡Quién lo sabe! Los infartados, los aplastados por un sismo, los destrozados por una roca, los arrastrados por el agua, los desafortunados por una bala encontrada, los derrotados de la ciencia… La catrina de Posadas, las calaveras del 2 de noviembre, la burla del mexicano porque para morir nacimos.
La rigidez cadavérica, los cuerpos inflados, los rostros sorprendidos en el aliento –que sería el último– para desaparecer en cuentas burocráticas, sin identidad ni domicilio, pero heredando angustias. Sin tiempo para nada, polvo sacudido en la síntesis de la tragedia. ¿En dónde buscarlos? ¿cómo saber de ellos?
Las canciones, los poemas, la narrativa son un panteón. ¿De dónde salen tantas historias trágicas? No salen de ninguna parte, siempre han estado con nosotros, nos acompañan. Son nuestra sombra y nuestro espejo. Se alimentan de lo que somos, de nuestras carnes, de nuestros huesos y de nuestros pensamientos.
El mexicano no tiene miedo a la muerte hasta que la ve de cerca, a veces ni de ese modo. Ocultamos los instintos, la sobredosis de riesgo, el ansia de guarecernos de la incertidumbre. Parece que vamos a ciegas. La muerte es una carta de la lotería, un volado. Un caminar sobre la cuerda floja para sobrevivir a la desgracia.
El Discurso por las flores de Carlos Pellicer reúne la suerte floral con un recorrido por la vida, sin obviar nuestra condición: “El pueblo mexicano tiene dos obsesiones/ el gusto por la muerte y el amor por las flores”. En los pueblos prehispánicos, danzan gloriosos los guerreros emplumados y luego exponen el corazón extraído con el ónix afilado; y en los ibéricos, las cámaras de la tortura. Pareciera que la antigua crueldad se volviera en contra nuestra.
Quizá nuestra vitalidad resida en el miedo y el rechazo al miedo. La alerta y la decisión. El saber que hay tantito y después la coladera humana que, a borbotones, deja la vida en esa vibración de motor descompasado. Nuestra inmortalidad descansa en el sueño y el despertar se bate con todas las luces y los enconos. Vulnerables a pesar de la caparazón protectora.
Número, cifra, estadística, somos menos que un lamento. Agradecidos por la suerte “de no haber sido tantos” los inmolados por el huracán. Sofocados por el lodo, ahogados, sepultados por la podredumbre, por las olas destrozando con su mazo de acero. La calma deshecha, la furia desbocada.
Manuel Acuña –suicida como José Asunción Silva– reflexiona ante un cadáver en la plancha de la autopsia. La autopsia de la sociedad es la imagen de los desaparecidos, así sea de uno solo, por causa del desinterés. Cada uno con su historia: ¿Qué fueron de niños, quiénes sus padres? ¿cuáles sus primeros amores, sus aspiraciones? ¿en qué momento se les quebró la escalera? ¿Y sus sueños? Sus sueños, su forma de mirar, su voz, su energía, sepultadas por el encono de la naturaleza.
Profético en su dolor, escribe Jaime Sabines Algo sobre la muerte del mayor Sabines: “Del mar, también del mar, / de la tela del mar que nos envuelve, / de los golpes del mar y de su boca, / de su vagina oscura. / de su vómito, / de su pureza tétrica y profunda, / vienen la muerte, Dios, el aguacero / golpeando las persianas, / la noche, el viento”. El consuelo o el desconsuelo. Quién sabe.
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión