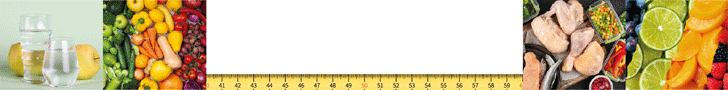En memoria del coronel Carlos Garduño, el último de las Águilas Aztecas
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ DE ARMAS. El 2 de febrero conmemoramos 100 años de Ulises de James Joyce. En el vestíbulo de “Shakespeare & Co.”, la librería que Sylvia Beach fundara en la Ciudad Luz y que hoy mira al Sena desde su orilla izquierda, la grey literaria se congregó bajo el manto de la generación perdida y una sobrecogedora sensación se apoderó del santuario: ¿hay literatura después de este texto?
“No es solo que Joyce escriba mejor que nadie (aunque lo hace)… es la sensación de que Ulises representa una suerte de éxtasis para la literatura, un suceso a la vez extático y catastrófico, tal vez incluso apocalíptico. Después de Ulises no es posible cierto realismo ingenuo, y toda alternativa, toda maniobra vanguardista imaginable ha sido también anticipada y agotada por él”, propone Tom MaCarthy en el London Review of Books.
Hace años, en una noche de güisqui y literatura, Edmundo Valadés me puso contra la pared y con una seriedad sobrecogedora me advirtió que si bien “nadie, nadie, lee un libro impunemente”, Ulises ocupa el sitial más peligroso y su lectura debe abordarse con el temple del aventurero que avanza en territorio de endriagos más fantásticos que los que acechaban a los exploradores en las orillas de los mapas medievales.
“Pero si sobrevives”, me tranquilizó, “serás otro hombre: ¡nunca más volverás a estar solo!” Esa fue una profecía cumplida.
La censura sufrida por Ulises ha pasado a formar parte de los datos de culto de la obra. En ambos lados del Atlántico el libro fue confiscado y autoridades de naciones civilizadas le organizaron autos de fe. La venta, distribución, promoción e importación de la novela fue declarada ilegal lo mismo en Gran Bretaña que en Estados Unidos.
En París se incineraron borradores de la novela. En Nueva York se le declaró “obscena, impúdica y lasciva” cuando todavía se estaba publicando por entregas en la revista The Little Review. El Sunday Express la calificó como “el libro más infamemente obsceno de la historia de la literatura, tanto antigua como moderna”.
The Dublin Review advirtió a los paisanos de Joyce que leer Ulises era un pecado contra el Espíritu Santo, en la ley canónica la única transgresisión que no tiene perdón de Dios.
Kevin Birnmingham dice su su estudio del caso que “En el transcurso de una década, Ulises acabó convirtiéndose en una sensación clandestina. Era contrabando literario, una novela que sólo podías leer si encontrabas una copia falsa impresa por editores piratas o si conseguías burlar a los agentes de aduanas para introducir de contrabando en el país uno de los ejemplares editados en París”.
El espanto de los gobiernos a esta novela no fue nada nuevo. El arte es subversivo a los ojos oficiales incluso en tiempos de culto a lo racional. En 1740 Voltaire tuvo noticias de que el gobierno de Francia había mandado incinerar en la plaza pública cuanto ejemplar de sus Cartas inglesas fue posible confiscar. Su lacónica respuesta fue: “Cómo hemos progresado… antes se quemaba a los escritores… ¡hoy únicamente a sus libros!”
Antes de la temporada de caza contra Ulises, Joyce lamentó la suerte de otra de sus obras: “No menos de veintidós editores leyeron el manuscrito de Dubliners, y cuando, por último, fue impreso, una persona muy amable compró toda la edición y la hizo quemar en Dublín —un nuevo y privado auto de fe”.
En su espacio en La nueva crónica, José Miguel Giráldez dice a propósito del aniversario: “Quizás Ulises es una novela de culto, quizá genera pasiones incontestables, una especie de atracción fatal. Pero si uno se aventura en sus páginas, para lo que se necesita cierto arrojo, si uno está dispuesto a una lectura larga, a un viaje en realidad sometido a muchos vientos, engaños y magias, a numerosas tormentas y espejismos, a juegos temporales y verbales, a una extraña construcción de la realidad desde la mente, desde la perspectiva interior de los personajes, entonces quizá descubra un nuevo horizonte literario, y, aunque agotado por la experiencia, llegará a puerto, llegará a Ítaca, maravillosamente enriquecido y hechizado, como quien accede a un conocimiento superior, poseído por el encantamiento de un lenguaje nunca antes escuchado”.
Es posible que la estampa más gráfica de ideas que son destripadas como alimañanas sea la del 10 de mayo de 1933, cuando en Berlín los nazis arrojaron al fuego miles de volúmenes “no arios”, pero de ninguna manera es la única. En mayor o menor medida, con intensidad y manifestaciones variadas, a lo largo de la historia quienes se sienten pastores de sus pueblos llevan en el ADN la desconfianza a la inteligencia y a los libros, agentes transmisores de ideas.
¿Por qué destruyen libros los hombres? Tal vez los motivos profundos estén en Fred Hoyle, astrónomo y novelista. En De hombres y galaxias, escribió que cinco líneas bastarían para arruinar todos los fundamentos de nuestra civilización.
“Esta posibilidad terrible, impertinente, codiciosa, nos aturde y no habría razones para no pensar que, tras la excusa autoritaria, se esconda la búsqueda obsesiva del libro que contenga esas cinco líneas.
“T.S. Eliot observó (¿o fue William Carlos Williams?) que cuando Platón propuso que alma y materia son entes distintos, puso en circulación una idea que trastocó al mundo y desató una polémica que llega a nuestros días transportada en grandes obras, entre ellas las de San Agustín, la de Descartes y, más recientemente, la del premio Nobel John Eccles”.
¿Hay que insistir en los libros que diseminaron ideas que cambiaron el curso de la humanidad? Darwin, Marx, Einstein, Freud, Curie, serían algunos de los pensadores cuyas ideas puestas sobre papel desataron fuerzas que alteraron el rumbo de la civilización.
En México en 1942 se abrió un proceso contra Cariátide de Rubén Salazar Mayén, la única vez que en nuestro país un libro ha sido “llevado a juicio” por su contenido. Nuestro gobierno intentó prohibir la circulación de La sombra del caudillo. La publicación de Los hijos de Sánchez desató un escándalo por “ofensivo” a la sociedad, a las buenas costumbres y a las instituciones.
Algunos episodios de censura serían de risa si no fueran hijos de la más brutal represión. Recuerdo el caso del escritor nigeriano Ngugi wa Thiongo, autor de Caitaani Muthara-ini (Diablo crucificado), la primera novela moderna en kikuyu, escrita en prisión, sobre tiras de papel sanitario. En Kenia los libros y el teatro de Thiongo están prohibidos.
Es una anécdota verdadera: Thiongo publica una novela basada en una leyenda kikuyo en la que un luchador social, Matigari, jura alzarse en armas para lograr la independencia del país. Al popularizarse la historia, el “padre de la patria” Jomo Kenyatta y su vicepresidente Daniel arap Moi, se alarmaron y más pronto que rápido expidieron una orden de aprehensión en contra del “agitador revolucionario Matigari” por conspirar para derrocar al régimen.
De regreso a Ulises, los estudios sobre el lenguaje y la trama de la novela, que transcurre en un día, el 16 de junio de 1904, llenan bibliotecas. Frente a la feroz condena del susanismo oficial, personajes de la más alta talla la colocan al lado de Shakespeare, de Cervantes, de Molliere, de Proust… Jorge Luis Borges dijo que si en una catástrofe universal a la humanidad se le concediera salvar una sola obra literaria, esta debía ser sin duda Ulises.
La prohibición sobre Ulises en Estados Unidos fue levantada por el juez John M. Woolsey en 1933, casi al mismo tiempo que fue revocada la “ley seca” del puritanismo yanqui, en un duro golpe a los censores que, en palabras de Morris L. Ernst, “durante décadas han luchado por mutilar la literatura […] y procurado reducir el material de lectura de los adultos al nivel de los adolescentes y personas subnormales”.
No hay que pasar por alto que esta resolución fue dictada cuando en las verdes colinas de Georgia y Missouri el Ku Klux Klan linchaba negros y en muchas escuelas gringas se prohibían las enseñanzas de Darwin.
6 de febrero de 2022
☛ @juegodeojos ☛ facebook.com/JuegoDeOjos ☛ sanchezdearmas.mx
 Entresemana Información entresemana que forma opinión
Entresemana Información entresemana que forma opinión